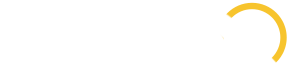El monumento que conmemora el Tratado de Shackamaxon —el histórico acuerdo de paz firmado en 1682 entre William Penn, fundador de la colonia de Pensilvania, y los líderes de la tribu Lenape (Delaware)— se encuentra en el Penn Treaty Park, en Kensington. Está ubicado en el sitio tradicionalmente asociado con la firma del tratado: bajo un gran olmo, a orillas del río Delaware.
El monumento no solo celebra la coexistencia entre ambos pueblos, sino que pretende simbolizar la amistad y el respeto entre las comunidades indígenas de la región y los colonos europeos. Un gesto noble, casi entrañable.
Lamentablemente, algunas décadas después, y ya organizados por los hijos de William Penn, se firmaría en 1737 el tratado conocido como Walking Purchase, que permitió a los colonos apropiarse de enormes extensiones de tierra Lenape. Este episodio suele considerarse clave en la expulsión de la tribu del área de Filadelfia.
Ya entrados en gastos, durante los siglos XVIII y XIX el Gobierno estadounidense aplicaría políticas sistemáticas de expulsión indígena que forzaron a los Lenape a trasladarse primero a Ohio, luego a Indiana, Misuri y finalmente a Oklahoma, Wisconsin y Canadá.
Desde hace años, cuando se habla de Kensington, el discurso tiende a ser predecible: o bien se le describe como un barrio “perdido”, reducido a titulares sensacionalistas, o como uno de los “próximos grandes mercados inmobiliarios”, de esos que algunos inversionistas observan con pupilas dilatadas mientras calculan cuántos ceros pueden añadirle al alquiler.
Dos narrativas distintas que, curiosamente, resultan igual de deshumanizantes. En ambas, quienes han vivido ahí toda la vida aparecen apenas como elementos decorativos, figurantes en una historia escrita por otros.
Ahora bien, en la medida en que el uso de suelo se vuelve atractivo, pareciera que de pronto hemos descubierto que Kensington sí importa. Su corredor comercial comienza a verse como una oportunidad más que como un problema.
Y entonces, como por arte de magia, se desempolva la fórmula habitual: comprar, renovar, subir precios, rebautízalo como North Fishtown, ¡píntalo de otro color!. Si alguien no puede quedarse, bueno… daños colaterales.
Es justamente por eso que iniciativas como el Kensington Corridor Trust (KCT)surgen para incomodar, en el mejor sentido de la palabra.
Su modelo rompe una regla no escrita del desarrollo urbano: que las comunidades solo están invitadas a aplaudir desde la grada mientras otros toman las decisiones importantes. Para el KCT, en cambio, es fundamental que el control del uso de suelo y de los locales comerciales permanezca en manos comunitarias. No para congelar el barrio en el tiempo, sino para algo mucho más radical (redoble de tambores): permitir que quienes ya están ahí puedan permanecer.
Permanecer. Qué concepto tan simple y, al parecer, tan revolucionario. Los padres fundadores estarían orgullosos.
Lo interesante es que esto no se plantea como caridad ni como un experimento idealista sacado de un manual universitario. Es puro pragmatismo. Pequeños negocios que no sobreviven cuando el alquiler se duplica de la noche a la mañana. Familias que no necesitan discursos sobre resiliencia, sino estabilidad. Un barrio que no quiere ser “salvado”, sino respetado.
Aunque llevemos décadas hablando de movilidad económica, equidad y acceso a oportunidades, todo se desmorona cuando una comunidad pierde el control sobre su propio territorio. No hay emprendimiento posible si cada renovación urbana trae consigo una carta de desalojo implícita.
No existe una solución mágica dentro de un sistema diseñado para concentrar riqueza y desplazar a quienes menos tienen. Pero hay algo profundamente poderoso —y sí, incómodo para algunos— en un modelo que afirma: este barrio no dejará se ser mercancía.
Kensington no necesita que lo reinventen desde afuera. Necesita que se deje de experimentar con su gente como si fuera una variable secundaria. Y tal vez, solo tal vez, este esfuerzo nos recuerde algo básico que a menudo olvidamos en la política pública y el desarrollo económico: las comunidades no son un obstáculo para el progreso. Son el progreso, cuando se les permite decidir.